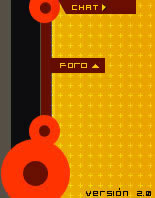


| Atlantis Plaza... ¿Estás
o no estás... en Miami? Andrés Ospina |
||
Hoy el trópico se apodera de nuestra otrora solemne urbe, acercándonos más a la calentana Miami que a la fría sabana y afeando, de paso, el ya diezmado paisaje citadino. ¡Qué lejos están los tiempos de la sobria, lluviosa y grisácea Bogotá antañona! ¡Qué poco nos queda de esa diminuta urbe decimonónica con pretensiones de Atenas! ¡Qué falta nos hacen las agudas inflexiones vocales del cachaco tradicional junto a su imprescindible, cálido y aristocrático chirrido del fonema “rr” doblado de “s”! Atrás, muy atrás se han quedado los días del otrora famoso Lago Gaitán, entonces ubicado en las inmediaciones de lo que hoy es, para nuestra fortuna y desgracia, el más próspero expendio en materia de indumentaria electrónica ilegal, a la sazón templo de la ramplonería en donde sospechosos individuos mal ataviados vociferan sin cesar los tres indeseables vocablos con la más vulgar de las entonaciones... ¡Programas, juegos, películas!
...mientras inescrupulosos mercachifles de enormes vientres y palillos suspendidos en sus mandíbulas transportan toda suerte de artefactos computacionales sin garantía, mirándonos con desconfianza y desprecio cual si ellos fuesen depositarios de un saber y un patrimonio superiores e inaccesibles. Ya nada, o casi nada es igual. Las elegantes casas Tudor de Palermo, Teusaquillo o La Merced (con sus consabidas reminiscencias británicas) no albergan a las prósperas familias que antes las ocupaban. Las hoy desvencijadas casas del Chicó distan de recrear el espíritu californiano con el que alguna vez fueron concebidas. Los sectores coloniales del tipo Candelaria o Las Aguas ven desmoronarse sus iglesias y casas de bahareque sin que la administración distrital haga algo por detener su inminente desplome. Si bien poco originales, al menos entonces quedaba algún reato escondido de buen gusto en nuestra arquitectura, que de nuestra, a decir verdad, tiene poco, pues desde siempre ha sido una modesta copia al carbón de experiencias parecidas en otras capitales. Hoy las casonas son improvisadas sedes de universidades de baja estopa, salones de clase de institutos técnicos venidos a menos o malolientes y malsanas cocheras transformadas en fritanguerías o misceláneas. Sectores que hasta los setentas hacían justicia a sus nombres discretos y acaso monjiles del tipo El Retiro, El Nogal o La Cabrera fueron sin saberlo autodestruyéndose para dar paso a toda suerte de estanquillos, cantinas, bares, tascas, licoreras y demás centros de la jacarandosa e insolente parafernalia etílica urbana en donde los decibeles del vallenato romántico se confunden con los vapores malsanos procedentes de las frituras que en apestosas palanganas se cuecen. Desde sus puertas emanan los estridentes compases del vallenato romántico, coreado al unísono por los desafinados discípulos de las mediocres entidades académicas de garaje aledañas. “Ay hombe, olvidarla es imposible, ay hombe, y eso para mí es terrible” No hay nada de malo en los ritmos
tropicales. Pero es algo más que injusto saber que no existe
alternativa alguna a tales melodías, a no ser, claro, que
optemos por acercarnos a otros inaccesibles locales de la bien
conocida zona “T”, cuyos precios desaniman al clásico
dipsómano. No hay bolsillo de beodo capaz de resistir los
embates antieconómicos de tamañas cartas de licores,
por más que lo queramos. |
Palmeras crecen a ambos lados de la portezuela automática de vidrio y se erigen impunes frente a una gigantista estructura arquitectónica que bien recuerda a los condominios campestres carentes de atisbo alguno de decoro, sobriedad y buen gusto que hoy se construyen gracias al reciente y dudoso advenimiento de fortunas demasiado recientes como para ser legales, en villas de veraneo del tipo Girardot, Melgar o Carmen de Apicalá. El trópico se recrea a 2.600 metros de altura y 14 grados de temperatura promedio. Las constantes e implacables lluvias ponen de manifiesto el descontexto del que la edificación es víctima. En los dos costados opuestos se extienden largos tramos de horrendos bares y cantinas cuyos niveles de salubridad van en proporción directa a la calidad de la música en ellos programada. Es la calle del aguardiente, la calle de los más económicos, letales y añejos comestibles de la ciudad entera, la calle de la mendicidad disfrazada de arte, la calle de los condiscípulos beodos, es ella, es la calle de la pobreza Al ingresar se interpone toda suerte de obstáculos policivos. Hostiles guardianes ataviados de azul fingen realizar minuciosas revisiones a cuanta valija, cartera, maletín o bolsa penda de los hombros de los desprevenidos clientes. A veces los guardas hurgan en su interior en busca de algún material bélico, asaz subversivo, pero no hallan más que lápices labiales, peinetas, brillos, teléfonos celulares, palm pilots y demás implementos de la parafernalia tecnócrata moderna. Si corremos con la nada envidiable suerte de llevar sombrero, boina o vasca, seremos obligados a despojarnos de éstos. De nada vale decir que tan solo pasaremos de una puerta a la otra con la intención inofensiva de “cortar camino” o de hacer más llevadero y ágil nuestro paso. De presentarse la menor negativa por parte del ingenuo transeúnte, el gendarme notificará el insuceso a sus colegas con prontitud y éstos de seguro apelarán a alguna de las bestias caninas (cancerberos mal adiestrados) para forzar la huída. Decenas de almacenes indecorosos procedentes de afamadas cadenas internacionales nos invitan a soñar con un cosmopolitismo inexistente. ¿Es acaso la presencia de Hard Rock Café, Mc Donalds, Chevignon o Tower Records una prueba física de nuestro lugar seguro al lado de las grandes capitales del mundo? ¿Se nos olvida que al lado de las sedes colombianas de tan reputadas firmas aparecen en las guías turísticas suramericanas las respectivas franquicias de Cochabamba, Chiclayo y Huancayo? ¿Somos tan ingenuos como para no saber que la forzosa presencia de las multinacionales de la moda, la gastronomía o la industria discográfica llegan aquí como un último intento por dar oxígeno a un mercado global saturado? Las escaleras eléctricas han sido dispuestas para forzarnos a un obligatorio, exhibicionista e incómodo recorrido circular. Hay que ir de un lado a otro y someterse a una inevitable contemplación de un entorno saturado de locales dispuestos en forma anárquica. El edificio, atiborrado de indecentes columnas corintias, inspiradas, tal vez en el areópago romano, de colores calentanos al mejor estilo Barranquilla, Miami o Puerto Rico. Los viernes, el escándalo se interpone en lugares impúberes con poco afortunados nombres del tipo Tropical Cocktails, Atlantis Games, 3d Store, todos ellos, haciendo gala de la más colombiche, acomplejada y guayigol apropiación lingüistica. Nada más irónico que leer los avisos publicitarios en donde el centro comercial se ufana de ser decorado “con gusto exquisito”, de ostentar una “hermosa arquitectura” y de que a “Atlantis Plaza no le falta absolutamente nada”. Permítaseme disentir
con respecto a la anterior afirmación, porque a Atlantis,
a mí modo de ver, le falta todo. Le falta un mínimo
asomo de intuición como para haber sido integrado, sin tamaño
traumatismo, a la arquitectura del sector. Le falta el más
leve conato de respeto por la estética bogotana al pretender
hacernos creer que estamos en la Florida y no en la fría
ciudad que algún día fuera habitáculo del sacro
pueblo muisca. Le falta Colombia. Y tal vez por eso, muchos al pasar
frente a él exclamamos entre sollozos: *Andrés Ospina es codirector y cofundador de La Silla Eléctrica. La cerveza, The Beatles y Bogotá se encuentran entre sus mayores intereses. |
|
‹‹
Inicio ›› ‹‹ Artículos››
‹‹ Audio ›› ‹‹
El programa ››
‹‹ Escríbanos ›› ‹‹Pregúntenos ›› ‹‹ Realizadores ›› ‹‹ Secciones ›› |
||
 Hablo
del muy afamado y antiestético Atlantis Plaza, cuya monumental
y loba estructura se erige imponente como Torre de Babel y símbolo
inequívoco del nuevoriquismo criollo.
Hablo
del muy afamado y antiestético Atlantis Plaza, cuya monumental
y loba estructura se erige imponente como Torre de Babel y símbolo
inequívoco del nuevoriquismo criollo.