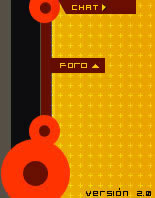


| Suenan campanas... en mi radio Andrés Ospina |
|||||||||
Digo “solía oírla” no porque mi abuelito Héctor ya no esté, ni porque se haya quedado sordo, ni porque ya no guste de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Lo digo porque mi abuelito Héctor, que a la fecha cuenta setenta y cinco provectos y saludables años de edad, vive con mi abuelita Soledad en Armenia. Y a Armenia ya no llegan las ondas hertzianas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, ni al radiorreceptor de mi abuelito Héctor, que ya no es un Sony ICF-7600AW, ni a ningún otro aparato en el departamento o la región entera. Los transmisores están averiados y la red de la Radio “Nacional” no cubre siquiera al diez por ciento de nuestro aporreado territorio “nacional”. Claro está que en ese entonces, cuando mi abuelito Héctor sintonizaba la frecuencia clásica FM de la Radiodifusora Nacional de Colombia mientras se afeitaba, la señal no era en modo alguno sólida. Se trataba, más bien, de una intermitencia tolerable, dado el eterno halo de precariedad que por alguna razón rodea en Colombia a todo aquello a lo que se denomine público. En cualquier momento podíamos estar oyendo la ópera Kuznets Vakula de Piotr Ilich Tchaikovsky cuando, de repente y sin explicación, el timbre alto de la soprano se confundía con el sonido de fritura en aceite vegetal que se genera dentro de aquellos espacios vacíos en el dial entre emisora y emisora, destinados al uso doméstico de micrófonos inalámbricos vendidos en Sanandresito de San José a módico precio y sin garantía. Eran los tiempos del rock en español, del Concierto de Conciertos, de Lita Ford, de Terence Trent D’arby y de Ken Laszlo. “Open your eyes that is all he ever wanted”. Los días cuando la emisora número uno e indestronable en Bogotá era 88.9. 1988. Yo contaba doce años recién cumplidos. Expulsado temporalmente del colegio Gimnasio del Norte, había decidido refugiarme en el hogar de mis señores abuelos, quienes me acogieron sin recriminarme. Como es lógico, a veces me extenuaba la atenta escucha de la ópera Kuznets Vakula de Piotr Ilich Tchaikovsky y era ahí cuando lo que más extrañaba de mis vacaciones forzosas al Quindío era la ausencia de una emisora en donde se transmitieran el rock y el pop de entonces. Hay que decir, por cierto, que la única y fugaz experiencia de radioestación de rock en el Quindío en los ochentas fue la desaparecida, Acosta Superestéreo. Y ya para 1988 su programación había sido dedicada por entero al reino de la balada pop.
Los resultados fueron inesperados. Si bien la recepción de 88.9 era a todas luces débil, saturada de sonidos incomprensibles, sí conseguí relativo éxito con otras emisoras de la zona, todas ellas de música tropical, por desgracia. No existía por entonces la posibilidad de sintonizar toda suerte de radioestaciones de cualquier parte del mundo mediante un clic acertado en la red mundial. Mi cultura radial aumentaba a la par con mi insatisfacción, por lo que al fin de cuentas, no quedaba más remedio que volver a las filas de los fieles oyentes entonces octogenarios de la radio oficial. |
Tengo entendido que toda gran emisora cuenta con una gran señal de identificación horaria. Para los europeos seguidores seguidores de las big bands en los cuarentas, el gong de Radio Luxemburgo, confundido entre los ruidos electrostáticos provocados por las ondas debilitadas tras el cruce del mar, debía ser un indicador inequívoco de buenos augurios. ¿Qué oyente frecuente de la señal de onda corta de la BBC de Londres podría olvidar la señal horaria de las campanas imponentes del Big Ben retumbando en las bocinas de sus radios? Entonces… ¿Por qué no podía hacer la Radio Nacional lo propio con el sacrosanto sonido de un campanario?
Pero decía entonces el buen Manuel que las campanadas le parecían de ultratumba y que sin duda sería una buena idea reemplazarlas con algún sonido alegre, más afín a nuestros tiempos. Replicaba yo que no estaba de acuerdo con su propuesta, toda vez que el sonido del carillón otorgaba a Bogotá un cierto deje londinense del que por supuesto era merecedora y daba la ilusión de la Radio Nacional como una próspera empresa del estado. ¿Alguna vez han pensado en lo mucho que Bogotá se parece a Londres, aunque muchos se empeñen en negarlo? Supongo que me tildarán de iluso… en fin….
Estas son las campanadas
que suenan cada sábado, al inicio de cada nueva emisión
de La Silla, aquellos timbres inciertos a los que los demás
realizadores de programas oyen con escepticismo mientras en sus
rostros se dibuja una mueca de incomprensión. Son estos los
sonidos del carillón, el viejo carillón de la Radiodifusora
Nacional de Colombia. No sabemos por cuánto tiempo más
podremos oírlos. Pero por mi parte, mientras Dios e Inravisión
me den vida y licencia…
¡Qué suenen las campanas!
*Andrés Ospina es codirector y cofundador de La Silla Eléctrica. La cerveza, The Beatles y Bogotá se encuentran entre sus mayores intereses.
|
||||||||
‹‹
Inicio ›› ‹‹ Artículos››
‹‹ Audio ›› ‹‹
El programa ››
‹‹ Escríbanos ›› ‹‹Pregúntenos ›› ‹‹ Realizadores ›› ‹‹ Secciones ›› |
|||||||||
 A
mediados de los ochenta, mi abuelito Héctor solía
oír la frecuencia clásica FM de la Radiodifusora
Nacional de Colombia en su radiorreceptor Sony de onda corta modelo
ICF-7600AW mientras se afeitaba.
A
mediados de los ochenta, mi abuelito Héctor solía
oír la frecuencia clásica FM de la Radiodifusora
Nacional de Colombia en su radiorreceptor Sony de onda corta modelo
ICF-7600AW mientras se afeitaba.  Era
tal mi interés por capturar las emisoras de Bogotá
a la distancia que alguna vez compré, si mal no estoy,
en el almacén de eléctricos de mi amigo calarqueño
Diego Cruz Quiceno, un tubo cilíndrico de aluminio de unos
cinco metros de alto. Desde el balcón lo fijé en
el techo de la casa amarilla de mis abuelitos en el barrio El
Cacique, de Calarcá, previa autorización de su parte,
claro, y le fijé una antena de televisión, todo
esto con el único fin de poder oír a 88.9 y sus
11 Superéxitos todos los días. Todo ello sin tener
en cuenta el peligro que suponían las constantes imprecaciones
de la vecina anciana de la casa de al lado sobre cuyo techo de
teja española caía el tubo cuando el viento arreciaba,
la posibilidad de atraer no sólo estaciones de radio sino
letales rayos durante las tormentas eléctricas y el riesgo
de desplomarme desde el tejado hasta el piso durante alguno de
los muchos ajustes hechos en el sistema.
Era
tal mi interés por capturar las emisoras de Bogotá
a la distancia que alguna vez compré, si mal no estoy,
en el almacén de eléctricos de mi amigo calarqueño
Diego Cruz Quiceno, un tubo cilíndrico de aluminio de unos
cinco metros de alto. Desde el balcón lo fijé en
el techo de la casa amarilla de mis abuelitos en el barrio El
Cacique, de Calarcá, previa autorización de su parte,
claro, y le fijé una antena de televisión, todo
esto con el único fin de poder oír a 88.9 y sus
11 Superéxitos todos los días. Todo ello sin tener
en cuenta el peligro que suponían las constantes imprecaciones
de la vecina anciana de la casa de al lado sobre cuyo techo de
teja española caía el tubo cuando el viento arreciaba,
la posibilidad de atraer no sólo estaciones de radio sino
letales rayos durante las tormentas eléctricas y el riesgo
de desplomarme desde el tejado hasta el piso durante alguno de
los muchos ajustes hechos en el sistema.  Traigo el tema
a colación porque desde hace tiempo he venido discutiendo
con mi buen amigo Manuel Francisco, soldado que a mi lado ha peleado
innumerables batallas, la mayoría fallidas, acerca de lo
gratas o non gratas que nos resultan las clásicas
Traigo el tema
a colación porque desde hace tiempo he venido discutiendo
con mi buen amigo Manuel Francisco, soldado que a mi lado ha peleado
innumerables batallas, la mayoría fallidas, acerca de lo
gratas o non gratas que nos resultan las clásicas  Fue
por tal razón que a la hora de grabar una identificación
audible para La Silla Eléctrica, en contra de muchas opiniones
adversas, decidí rendir un homenaje al
Fue
por tal razón que a la hora de grabar una identificación
audible para La Silla Eléctrica, en contra de muchas opiniones
adversas, decidí rendir un homenaje al