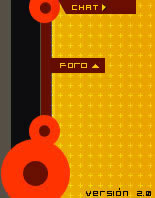


| Confilico Andrés Ospina |
||
|
Habiendo
alcanzado tal paz momentánea vino a mi encuentro la palabra
Inclosmitario. Recorrí los más extraños intersticios
de los gabinetes de los sabios bibliotecarios del mundo. Divagué
por todos los subterfugios literales. Consulté los más
extensos y antiguos volumenes de cada circuito de archivos escritos.
Ahora no había salida. Aprendí por la fuerza que de
ahí en adelante viviría condenado a las estocadas
impías de combinaciones de letras sin coherencia. Tan infinitas
como el espacio mismo. Todas tan únicas y a su manera tan
idénticas. Caperuído, emilitado, pieltros, Linsa,
Obreo, Fucta, Enga. Hace
ya de esto algún tiempo y ahora son millones de palabras
las que bailan en la límitada geografía de mi cabeza.
Me preguntó si mi vida alcanzará para que llegue el
día en que mi memoria se sature con tantas posibilidades
de entremezclar sonidos. Después de que las palabras rebasaron
el número de mil decidí que Confilico era, por derecho,
la más alta jerarquía de cuantas palabras he visto
nacer. *Andrés Ospina es codirector y cofundador de La Silla Eléctrica. La cerveza, The Beatles y Bogotá se encuentran entre sus mayores intereses.
|
|
‹‹
Inicio ›› ‹‹ Artículos››
‹‹ Audio ›› ‹‹
El programa ››
‹‹ Escríbanos ›› ‹‹Pregúntenos ›› ‹‹ Realizadores ›› ‹‹ Secciones ›› |
||
 ¿A
dónde van las palabras? Van a ninguna parte y nunca se
vuelven. Se esconden para siempre dentro de nada, como el amor
que jamás llega. Vuelan sin detenerse en una danza ilimitada
que se confunde con silencios de un artilugio suicida en eterno
viaje elíptico. Viven suspendidas sobre galerías
magníficas de confesiones compulsivas. Mueren siendo verdades
exclamadas en segundos desesperados. Lloran por historias extintas.
A veces son olvidadas en un libro perdido o en la voz cansada
de un viejo.
¿A
dónde van las palabras? Van a ninguna parte y nunca se
vuelven. Se esconden para siempre dentro de nada, como el amor
que jamás llega. Vuelan sin detenerse en una danza ilimitada
que se confunde con silencios de un artilugio suicida en eterno
viaje elíptico. Viven suspendidas sobre galerías
magníficas de confesiones compulsivas. Mueren siendo verdades
exclamadas en segundos desesperados. Lloran por historias extintas.
A veces son olvidadas en un libro perdido o en la voz cansada
de un viejo.