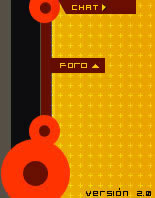


| De por
qué odio conducir automóviles Andrés Ospina |
||
"Baby
you can drive my car ¿Quién que pase de los 25
no soñó alguna vez con ser Michael J. Fox en su
máquina del tiempo DeLorean de Volver al Futuro, Tom Selleck
y su Ferrari 308 de Magnum PI o en el peor, pero no por ello menos
deseable de los casos, el Taxista Millonario y su nuevo Dodge
Alpine 1978? Se trata de un determinismo forzado del que somos satisfechas e indefensas víctimas desde la más tierna de las edades: las pequeñas damas son ofrendadas con muñecas, los futuros hombres de bien con carros. Es el sacro ritual de iniciación en la vida adulta. Hay desde entonces una selecta minoría de preadolescentes privilegiados a quienes sus progenitores permiten conducir durante reducidos tramos del trayecto hacia la finca de recreo, por lo general cuando la voluntad paterna se ha reblandecido gracias a la euforia etílica provocada por la ingesta de aguardiente. No son pocos los lunes en donde les oímos ufanarse a manos llenas de tan heroicos acontecimientos. Recuerdo bien como, a la angustia de los insectos hematófagos, las piscinas contaminadas por deyecciones, el Menticol y el insoportable clima que impera en la ruta hacia Melgar o Girardot se sumaba la presencia de un vehículo amarillo destrozado y enarbolado a lo alto en algún lugar de la carretera, como advertencia en contra del exceso de velocidad, con el intimidante lema: Lea la Biblia. Muchos jovenzuelos, no obstante, asumían el riesgo. Pero yo, que debo reconocer en mi señora madre toda suerte de indecibles cualidades excepto la de haber impartido seguridad en mí a la hora de ejecutar labores de responsabilidad mecánica, no hice, gracias a sus asustadizos oficios, parte de la cofradía de precoces chóferes. Aun recuerdo cuando ella, contra todos sus temores, hizo el noble intento de enseñarme a conducir su Renault 12 cereza en los baldíos terrenos hoy ocupados por la Carrera 11 y el conjunto residencial ERA 2000. Y me sobreviene la imagen de su rostro horrorizado ante la posibilidad de ver a su único descendiente convertido en homicida involuntario por haber colisionado con un desdichado anciano que, para ser sincero, estaba a unos doscientos metros de nosotros. Mi velocidad de aprendiz era la decimoquinta parte de la desarrollada por Morgan Freeman en Driving Miss Daisy. Permanece también diáfana la imagen benefactora, apacible y maestril de mi abuelito, intentando adentrarme, sin éxito alguno, en los rudimentos de la mecánica automotriz de su Datsun 280 último modelo. Desde allí quedó demarcada la dolorosa diferencia entre quienes conducen y quienes no, haciéndome saber de paso que estos últimos seremos condenados para siempre y sin posibilidad de redención alguna al ostracismo, la mofa y la exclusión social permanentes, como si fuésemos culpables del más deleznable de los analfabetismos, y como si algún analfabeto fuera acaso responsable por su dolorosa condición. Es un estado cuyos traumatismos colaterales resultan peores para los representantes del género masculino. Y no trato de sonar machista. Después de todo creo que existen pocas cosas más antieróticas a los ojos de la mujer occidental que un hombre no conductor y que no hay nada más bochornoso al ser adolescentes que concurrir a fiesta alguna en un vehículo manejado por nuestros padres. Ya para cuando se avecinan los 16, llega la hora de medir fuerzas mediante el rito de tramitación y tenencia de la ansiada licencia para conducir. Los más osados, que son muchos, ya dominan para entonces el arte de maniobrar el vehículo sin traumatismo alguno, mientras que otros frisamos con vergüenza los confines de la ignorancia absoluta a tal respecto. Empiezan desde allí a esbozarse las que serán palabras dolorosas repetidas como mantra de humillación: ¿A usted ya le sueltan el carro? ¿Usted todavía no sabe manejar? ¿No le da oso? Quienes para entonces ya de sobra conocen los artilugios supremos del manejo, que son muchos, obtienen sin dilación la ansiada licencia apelando a toda suerte de ardides burócratas y a una póliza signada por sus padres, obviando el oneroso requisito de las lecciones en academias de conducción. Los restantes debemos someternos a un vergonzante trasegar neófito por las calles junto a un instructor en un vehículo cuyo estado es harto precario y que, para agravar las cosas, exhibe el oprobioso cartel de letras muy visibles que en conjunto rezan: Enseñanza. Yo mismo viví tan bochornosa experiencia en la academia de conducción Auto Lemans. ¡Qué martirio! A manera de salón de clases rodante se me asignó un Monza Classic con serios problemas de carburación, lo que impedía un normal desplazamiento y a la vez desencadenaba las burlas malintencionadas de los demás conductores. Yo, desvalido e inseguro, me preguntaba por qué demonios no oscurecen los vidrios de los automóviles destinados al pedagógico fin. Esto sumado por supuesto a las interminables horas teóricas acerca de mecánica automotriz. Con suerte, y muy a pesar de la previa estipulación de la obligatoriedad en la asistencia a todas las lecciones, conseguí evadir el compromiso académico. Al final, pese a haber sido aprobado en el examen definitivo, de haber recibido de manos del equipo docente de Auto Lemans el documento que me acreditaba como alguien capacitado para tal fin y de haber tramitado una licencia en el Automóvil Club de Colombia, nunca aprendí a conducir un vehículo, o al menos no a hacerlo cuando hay otros alrededor del mío. |
Aunque
en muchas oportunidades lo intenté, casi siempre mis Por cierto, en una de las mencionadas oportunidades tuve la desgracia de golpear el carruaje propiedad de un pintor excéntrico quien, a cambio de perdonar los daños sufridos por su camioneta Subaru, intentó convidarme en sendas ocasiones a su domicilio para alivianar las cargas mediante un sistema de canje en especie que aún no comprendo a cabalidad y que quisiera no entender jamás. Hoy, doce años después de haber sido galardonado con el inmerecido permiso para conducir me es más que difícil tolerar la pose de interesantes ejercida por los seres humanos al maniobrar sus vehículos. Todos son desde que se apostan en el trono automovilístico, poseídos por un extraño halo de grandeza, y poderío, todo ello sin importar que un palillo penda de su boca limpiando los residuos de filete de sus premolares o que mientras aguardan por la luz verde, sus índices recorran con sevicia las fosas nasales en busca de sano divertimento. Es como si una indestructible fortaleza fuese otorgada al conductor por la máquina, cual si ésta fuese su prótesis libertaria. Entonces se saben capaces de maltratar e imprecar a cuanto andariego desprevenido se atraviese a su paso como reafirmando su magnificencia ante los demás conductores o sus compañeros de travesía. De hecho hoy veo con sorpresa los descomunales precios de, incluso, el más paupérrimo de los automóviles y me siento fastidio al entender la tenencia de un carro como emblema de clase. No conduzco automóviles pues detesto la idea de siquiera imaginarme a un chofer ubicado tras de mí castigando mis tímpanos con su pito, la de tener a un copiloto consejero criticando mi escasa pericia o la de aguantar jesucristianamente los odiosos clamores de mis vecinos de ruta por causa de mi inexistente habilidad. Ni hablar de los embotellamientos de tráfico. Nada más insoportable que aquella estirpe de sedentarios recalcitrantes para quienes la permanencia del carro en el taller se constituye en drama irresoluble y en decisión inalterable de no salir de su casa en tanto la situación no se normalice. Envidio, y lo confieso, el no haber hecho parte de quienes adoptaron la norteamericana costumbre de transformar a las sillas traseras del automóvil en tálamo nupcial sobre ruedas. No es nada extraño escuchar la impúdica frase: A un hombre que maneje una 4 X 4 yo se lo doy. Pero al mismo tiempo veo en esta postura una visión en extremo unidimensional de lo que la masculinidad representa. ¿Y qué hay de las indescifrables charlas sobre minucias mecánicas o especificaciones técnicas de determinadas marcas de vehículos? Pocas cosas tan aburridas como oír a dos expertos quienes en calidad de orgullosos depositarios únicos de un dialecto ultraconfidencial suelen disertar a todas voces en la forma siguiente: -¿Usted cree que con 20 válvulas hay un mejor llenado de cilindros? -¡Que cosa mas ridícula! Para eso se hizo el turbo, que a través de un compresor infla el motor garantizando un total llenado de los cilindros. -¿Y de qué le sirve tener un turbocompresor, cuando es mejor conseguir un llenado óptimo con un supercargador? Así no necesita los gases de escape para mover los alabes dentro de un compresor. ¿Quién puede llenar las llantas de su auto de aire en un taller sin padecer de razonable desconfianza? Todo auto tarde o temprano demanda una o varias tormentosas visitas a un mecánico cuya credibilidad puede ponerse a todas luces en tela de juicio, dado lo incomprensible de sus argumentos. El incauto cliente, sin embargo, procura ocultar su absoluta ignorancia haciendo preguntas inteligentes. -Vea chino: el tiro es que la valvulina no se riegue sobre el chicler de mínima porque el carro le empieza a corcovear. ¿Sí le pilla el corcoveo? Ese es el mordisqueo de los dientes de la hidráulica. Pero es que lo grave es que eso puede joder el jéder. -¿Cómo así? -No le pare bolas a eso hermano. Le pone teflón y si quiere un poquito de epóxica y sale. Yo le hago ese trabajo, pero por fuera de la mano de obra del taller. -Listo. ¡Uy, vea! ¿Qué pasó acá? -Fresco que eso es normal: el chirrimaiter se ajusta a la ventaviola al principio pero después el carro le queda bien inclusive. Eso sí pilas porque acabamos de soldar la cotopla del mofle y si mueve el carro brusco se le puede dañar el cáster y el cámber. Así pues, creo que me iré de la tierra sin graduarme como conductor. Hoy, debo confesarlo, soy usuario asiduo del servicio de taxis a domicilio ofrecido por muchas empresas. En otras oportunidades hago las veces de copiloto en Sali, el amable Chevrolet Sprint de Susana. Él –en forma amable y asaz desinteresada- ha tenido a bien conducirnos a avanzadas horas por los predios de la gélida sabana y llevarnos a algún supermercado abierto 24 horas para saciar nuestro capricho por consumir Gudiz, que ya no son de Jack’s’Snacks. A veces me pregunto qué sería de mi vida si hoy, a la avanzada edad de 28 años me hubiese unido al sinnúmero de conductores que con sus autos atiborran las calles de mi natal ciudad. Me consuelo pensando que al final, mezclar alcohol y automóviles es la peor de las decisiones y si tengo que escoger entre ambos hábitos me quedo con el primero. En las tardes de lluvia veo a los automóviles pasar gallardos frente a mí, mojándome con acuoso barro citadino. En otras quisiera llegar muy lejos y no dispongo del estipendio requerido para cancelar la tarifa correspondiente al servicio de taxis, por lo que me resigno a mi suerte. Entonces me imagino conduciendo alguna berlina, sedán o camioneta por las avenidas bogotanas y pienso si en realidad se justifica tamaño suplicio a cambio de una satisfacción tan espuria. Creo que no.
*Andrés Ospina es codirector y cofundador de La Silla Eléctrica. La cerveza, The Beatles, la radio y Bogotá se encuentran entre sus mayores intereses |
|
‹‹
Inicio ›› ‹‹ Artículos››
‹‹ Audio ›› ‹‹
El programa ››
‹‹ Escríbanos ›› ‹‹Pregúntenos ›› ‹‹ Realizadores ›› ‹‹ Secciones ›› |
||

 ingentes esfuerzos culminaban en triste forma, estrellando el auto
de mi madre contra las columnas del aparcadero del edificio en donde
por entonces residía, siendo víctima de las injurias
o burlas por parte de los demás conductores debido a mi torpeza,
o estrellándome en dos autos distintos con tan solo un día
de diferencia.
ingentes esfuerzos culminaban en triste forma, estrellando el auto
de mi madre contra las columnas del aparcadero del edificio en donde
por entonces residía, siendo víctima de las injurias
o burlas por parte de los demás conductores debido a mi torpeza,
o estrellándome en dos autos distintos con tan solo un día
de diferencia.