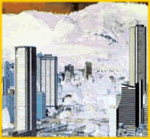 Nunca
pensó que el efecto del alcohol que había ingerido
pudiese durar tanto. Miró por tercera vez hacia la calle
y observó la gran vida que allí se suscitaba; la
imagen le resultó un tanto grotesca y resolvió volver
a la muerte de su departamento. Caminó. Fue hacia el gran
espejo de marco dorado que colgaba en la pared del vestíbulo
y vio su volcánica imagen reflejada en él; no quiso
seguir mirando y volvió a su alcoba a morir un poco, un
poco más. Nunca
pensó que el efecto del alcohol que había ingerido
pudiese durar tanto. Miró por tercera vez hacia la calle
y observó la gran vida que allí se suscitaba; la
imagen le resultó un tanto grotesca y resolvió volver
a la muerte de su departamento. Caminó. Fue hacia el gran
espejo de marco dorado que colgaba en la pared del vestíbulo
y vio su volcánica imagen reflejada en él; no quiso
seguir mirando y volvió a su alcoba a morir un poco, un
poco más.
Habían
pasado ya tres meses, más exactamente noventa y dos días,
ocho horas y cuarenta y tres minutos desde aquel día en
que había estado vivo por última vez. Recordaba
con cierta melancolía morbosa aquellos días ya pasados,
días etéreos y tal vez soleados.
Era extraño pero cotidiano a la vez tener esos viajes al
pasado y contemplarlos como si estuviesen detrás de una
vitrina, una vitrina protegida por un cristal muy grueso pero
al mismo tiempo límpido y transparente que no permitía
al espectador perder el menor detalle; era una gran película,
deliciosa, a veces amarga, muchas veces de espanto.
La
figura hermosa y delicada de Laura se paseaba por la realidad
de su departamento, cantando y hablando como era lo usual; sonriente
y comprensiva como no suelen serlo las mujeres, discreta y universal
como no suelen serlo los seres humanos.
Su piel era blanca y suave al tacto, parecía una de esa
telas que sólo se ven en los relatos del lejano oriente,
su cuerpo creaba una forma perfecta y simple. Siempre había
estado allí, demasiado viva, oyendo sus palabras que siempre
estaban llenas de vacío, desbordantes de ironía
y perfumadas de alcohol.
Laura estaba allí, para vivirlo y besarlo, para amarlo
y odiarlo, pero sobre todo para sentirlo; sentirlo como a un vivo,
como a un monstruo y algunas veces como a un hombre.
Así
era aquella realidad de su departamento, con un ambiente perennemente
enrarecido, en un principio por el verano, seguido de un eterno
invierno que parecía no querer abandonarlo. El frío
intenso se apoderaba de cada uno de los objetos allí presentes,
sus muebles, sus cuadros, sus botellas, sus papeles: sus cuentos
y novelas inconclusas.
Tal vez el frío intenso era una realidad sólo en
su recinto, así que decidió salir a la turbia y
grotesca ciudad que hace un rato había visto por la ventana;
atravesó ligeramente la pesada puerta metálica y
se dirigió hacia la calle. Todo estaba vivo y en movimiento:
autobuses, animales, hombres, mujeres, niños y, esporádicamente,
algún ser humano. Comenzó a caminar lentamente,
observando y valorando, como si nunca hubiese visto lo que allí
se suscitaba.
El increíblemente largo efecto del alcohol no parecía
abandonarlo y súbitamente sintió el deseo de acercarse
a alguien y tomar un poco de su vida. Todavía, decidió
que fuese quien fuese la persona a la cual decidiese acercarse,
no lo vería, por lo tanto desechó la idea y prefirió
continuar la marcha por las grises y coloridas calles.
La
realidad afuera era del todo distinta al mortecino encanto de
su departamento. Aquí no se engendraban los colores amarillos
y ocres que él tenía que ver cada amanecer, los
pisos eran pétreos y tal vez lánguidos, los seres
vivos se movían a gran velocidad a sus costados y denotaban
cierta alegría, que de modo inverosímil se mezclaba
con las luces propias de la época y con los sonidos que
emanaban de las tiendas acompañados por tenues disonantes
acordes de música navideña.
Esta
sórdida felicidad hizo que volviera a la mente del caminante
la figura de Laura. Esta vez no estaba en su departamento sino
en una piscina, su cuerpo estaba casi completamente descubierto,
su rostro estaba radiante y la fuerte luz del sol veraniego resaltaba
de manera helénica el contraste de su piel blanca, su pelo
castaño y sus ojos verdes, profundos y enigmáticos.
Conversaba mientras nadaba y jugaba con el agua clorada y artificial
de la piscina, sin embargo el simple hecho de que su cuerpo se
encontrase dentro de ella convertía el humano y azulado
líquido en algo natural y transparente, igual que sus ojos
y su piel.
Habían sido muchos días los que habían trascurrido
sin Laura, pero ahora la soledad era inevitable.
Súbitamente alzó la mirada y vio ese edificio donde
una vez pasaban sus días, recordó la figura inexistente
de Santiago, su jefe y amigo; recordó los muchos ocasos
que habían vivido juntos, acompañados de una botella
de vodka y millones de letras; recordó las ligeras puertas
que clausuraban las oficinas y que nunca llegaron a constituir
pequeñas realidades. Dudó un momento pero finalmente
decidió seguir su camino, no le pareció prudente
seguir inmerso en su pasado, en sus recuerdos, en su propia vida.
Mientras se alejaba del viejo edificio le pareció oír
la voz del vigilante saludándolo; no se volteó,
era imposible que realmente le hubiese visto, además el
inagotable efecto etílico que invadía su espíritu
podía hacerle ver, oír y sentir cosas que realmente
no existían, igual que él.
|
El
camino seguía su curso, guiándolo por los inagotables
laberintos citadinos y cada esquina que doblaba le traía
a la cabeza inagotables y extintos recuerdos: vagos, sórdidos,
infinitos.
La existencia se había hecho tortuosa y efímera como
las grandes columnas de humo que salían vertiginosamente
por las chimeneas de los edificios más altos de la gran ciudad.
El caminante se sentía transparente e ilegible en ese momento;
los acordes navideños continuaban haciendo eco en sus oídos,
recodándole viejas paredes, viejos olores a pino y nauseabundos
recuerdos de infancia. Allí. Su mente se detuvo años
atrás, cuando aún era un niño, un pequeño
caminante que deambulaba por los bosques de pino que rodeaban la
casa de su padre, un hombre alto y fuerte, lleno de vida pero rebosante
de muerte. Cada día salía muy temprano de la cabaña
y se internaba en el bosque hasta que su figura desaparecía
entre los árboles.
Al quedarse solo, la humanidad del pequeño se satanizaba
y transcurría largas jornadas frente a los papeles, escribiendo,
pensando, viajando y, algunos, días muriendo.
Después
de la fuga momentánea la ciudad se hizo de nuevo presente,
recordándole que su padre, los pinos y la niñez ya
habían desaparecido, que se encontraban en el lugar más
apartado de ese mundo que se encontraba tras el grueso cristal.
Al pasar esta sintética desilusión una voz que parecía
viajar desde un lugar muy cercano dijo:
- ¡Vicente!
El caminante volteó su cabeza y vio la figura hermosa, delgada
y universal de Laura que se acercaba a él con una sonrisa
desdibujada en su rostro.
- Hola Laura –dijo Vicente
- Hola.
- Han sido tres meses.
- No – dijo ella – Han sido noventa y dos días,
nueve horas y veinticuatro minutos desde la última vez.
- ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me has
encontrado?
Laura abrió los ojos con ternura y tocó a Vicente.
Estaba frío y pálido como siempre, pero a la vez fresco
y suave.
- He estado en tu departamento y supuse que habrías salido
a caminar, es necesario hacerlo, especialmente en este momento.
- Tienes razón – dijo Vicente tomándole la mano.
Caminaron juntos mucho tiempo, hasta que se hizo de noche y las
luces de muchos colores redefinieron la realidad de la ciudad.
- ¿Recordaste los días rodeados de pinos?
- Sí, lo hice.
- ¿Por qué?
- No lo se, mi padre, los pinos, los viajes, todo llegó de
repente a mi cabeza. Fue algo inconsciente.
- ¿El alcohol? – preguntó Laura apretando la
mano de Vicente.
- Aún está presente, nunca pensé que pudiese
durar tanto.
- Tal vez demasiado – dijo Laura – Cuando estuve en
tu departamento bebí lo que quedaba en la botella.
- Está bien – respondió el caminante –
De cualquier forma, nadie más habría podría
haberlo bebido.
- No ha sido un trago amargo – dijo la muchacha mientras elevaba
la mirada hacia las luces rojas y amarillas y azules y verdes que
colgaban de los edificios citadinos.
Los
caminantes siguieron su camino confundiéndose en la gran
marea de seres vivos que transitaba por las calles cantando, gritando,
comprando sus regalos, sosteniendo una existencia efímera
como los días soleados, como los jardines verdes; efímera
como las ilusiones y las desilusiones.
Las máscaras de fugitiva realidad continuaban rodeando la
espectral imagen de unos caminantes que lentamente desaparecían,
dirigiéndose a un lugar que probablemente sólo ellos
conocían y donde solamente ellos estarían a gusto.
Posiblemente era un lugar lejano y claro, pero no de la manera fugaz
y aparente con la cual habían tenido siempre que enfrentar
la felicidad y la tranquilidad.
Caminaron y caminaron hasta desaparecer entre la multitud, las luces
y la oscuridad de la noche navideña.
Hacia
las nueve de la mañana un automóvil de la policía
seguido de una gran ambulancia blanca se detuvo en frente del edificio
donde Vicente tenía su departamento. Rápidamente dos
oficiales se bajaron acompañados por dos enfermeros. Permanecieron
dentro quince o veinte minutos; cuando salieron los enfermeros llevaban
a alguien en una camilla, totalmente cubierto, y se apresuraban
a subir con otra vacía.
- ¿Qué sucede? – preguntó un vecino a
un oficial que hablaba por radio en la patrulla,
- Ha sido una llamada – respondió – Al parecer
un suicido doble. Lo más extraño es que uno de los
cuerpos lleva allí alrededor de tres meses y el otro nada
más unas pocas horas.
*Sergio
Roncallo Dow es filósofo, músico y escritor. Entre
sus innumerables aportes a la cultura se encuentran Pollito Chicken,
reconocida banda bogotana, Los Gemelos Fantásticos y, más
recientemente, Los Pusilánimes y los Hermanos precarios.
Por si esto fuera poco Sergio es colaborador ad honorem de La Silla
Eléctrica como productor musical, locutor y escritor.
|
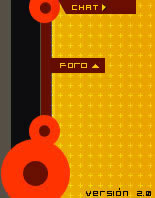


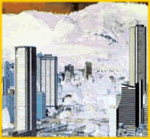 Nunca
pensó que el efecto del alcohol que había ingerido
pudiese durar tanto. Miró por tercera vez hacia la calle
y observó la gran vida que allí se suscitaba; la
imagen le resultó un tanto grotesca y resolvió volver
a la muerte de su departamento. Caminó. Fue hacia el gran
espejo de marco dorado que colgaba en la pared del vestíbulo
y vio su volcánica imagen reflejada en él; no quiso
seguir mirando y volvió a su alcoba a morir un poco, un
poco más.
Nunca
pensó que el efecto del alcohol que había ingerido
pudiese durar tanto. Miró por tercera vez hacia la calle
y observó la gran vida que allí se suscitaba; la
imagen le resultó un tanto grotesca y resolvió volver
a la muerte de su departamento. Caminó. Fue hacia el gran
espejo de marco dorado que colgaba en la pared del vestíbulo
y vio su volcánica imagen reflejada en él; no quiso
seguir mirando y volvió a su alcoba a morir un poco, un
poco más.