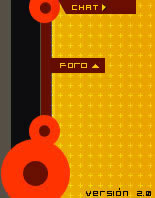


| Xenofilia de hotel Andrés Ospina |
||
“Lo extranjero, lo foráneo,
Antonio Escobar Valbuena.
Luego galoparían hacia mi memoria algunos conatos, un tanto extremos aunque también algo razonables de “chovinismo equilibrado”. Comenzaría entonces a preguntarme por qué -por ejemplo- los cándidos representantes del campesinado colombiano encuentran más atractivo lucir una camiseta de Korn, Slayer, Metallica o Iron Maiden (bandas a las que la mayoría de éstos desconocen, algo que no tiene nada de reprochable aunque tampoco de loable) que una bella ruana de vellón puro de vicuña. O por qué las alpargatas han perdido su privilegiado tronillo dentro de la iconografía campirana, para dar paso a luminosos zapatos tenis producidos en serie por Rebook (sic) Niki (sic) o Abidas (sic). Argüirían algunos que se trata de simple pragmatismo, de lógicas de mercado en las que el producto y la identidad nacionales sucumben ante emblemas foráneos: Es más cómodo llevar zapatillas deportivas con suela de goma a los sembradíos campiranos y hay mayor viabilidad comercial al estampar las figuras de Kurt Cobain, Kirk Hammet o el muy sobreestimado y sobreexplotado Jim Morrison en negruzcas camisetas, que lucir las vetas naturales procedentes de lana de ovejo pendiendo de los hombros. Lo he examinado, despojándome de todo lastre racional. Y sí. Puede que la explicación tenga sentido. Todo tiene una razón de ser, pero no una justificación. El caso es que la manía por lo extranjero impera. Los urbanizadores bogotanos, a su manera, lo saben. No porque hayan caído en la manía de imitar el hispánico argot al bautizar a los conjuntos residenciales, conglomerados multifamiliares, unidades cerradas y complejos de vivienda con ibéricos nombres como: Calatrava, Pontevedra, La Castellana o Villas de Granada. Tampoco porque hoy, entre los sectores más tradicionales de nuestra capital ciudad se encuentren Niza, Venecia, Lisboa o Ciudad Berna, para no citar el lisonjero caso de Kennedy, anecdótico por demás. Las cigarrerías y charcuterías de barrio lo hacen por costumbre: Navarra, Albacete, Arbolete, La Coruña, Castilla, Granada y demás. En fin... Puede que sí suene mejor hablar de Normandía que de Bochica Etapa III, o de Nicolás de Federmán que de Bachué. Algo muy entendible, dada la extraña molestia que, por alguna razón, la sonoridad de la ‘ch’ ocasiona en los oídos exquisitos.
|
La incoherencia trasciende la simple alusión a espacios foráneos. ¿Se han dado cuenta ustedes de la gran cantidad de propiedades horizontales carentes de balcón o chambrana alguna luciendo letras bronces en su entrada con el título “Balcones de Rosales? ¿Han visto la pululación en cadena de edificios sin mayor vista que la de otros edificios y sin contorno acuático alguno, aparte de un sediento lago, pero llamados con majestuosidad “El mirador del Puerto”? Y así podría extenderme citando los inexplicables nombres dados por los constructores a sus obras, muchos de ellos sin soporte ideológico alguno. Pero no me detendré en honduras toponímicas. Hablaré, en lugar de ello acerca de la aún menos comprensible escuela aun existente en la industria del turismo, según cuyos preceptos los hospedajes capitalinos pueden ser, tal vez, más atractivos si llevan consigo un nombre en nada relacionado con Colombia y en donde el mayor gancho de cuantos pueden ofrecer es el aislar al lugar mismo del país en donde se supone el establecimiento hotelero está ubicado.
Hay también un Hotel Aragón, un Hotel Baviera, un Hotel Buenos Aires, un Hotel Normandía, un Hotel Paris, un Hotel Zaragoza, y hasta un Morrison Hotel (tal vez el único capaz de competir en guayigolada y precariedad nominal a su similar Hotel California, al que alguna vez contemplé ¡lo juro!, aunque por desgracia no recuerdo dónde), caso semejante al del hoy desaparecido pero alguna vez existente (¡lo juro de nuevo) Colegio Arnold Schwarzenegger. De nuevo puede aparecer la justificación: Tales hoteles son, al menos en su mayoría, lugares de tránsito para una población residente en el país ávida de imaginarse, al menos durante un segundo, en California, las Cataratas del Niagara, Paris o Londres. Sigo creyendo, sin embargo, que tal tendencia es claro cuadro sintomático de una condición preocupante y al parecer en aumento: Aún el colombiano vergonzante encuentra cierta predilección arraigada como hiedra a sus neuronas, muy difícil de desterrar. Alguna vez, en una investigación sobre la prensa bogotana en el siglo XIX me encontré con el texto que a continuación cito conservando la ortografía de entonces: “...¿quién
de nosotros, qué granadino podrá competir en nada
con gentes que vienen del otro lado del mar? Ese es nuestro jenio,
ese nuestro carácter.
*Andrés Ospina es codirector y cofundador de La Silla Eléctrica. La cerveza, The Beatles, Bogotá y el Quindío se encuentran entre sus mayores intereses. |
|
‹‹
Inicio ›› ‹‹ Artículos››
‹‹ Audio ›› ‹‹
El programa ››
‹‹ Escríbanos ›› ‹‹Pregúntenos ›› ‹‹ Realizadores ›› ‹‹ Secciones ›› |
||
 Si
de neocolonialismo habláramos pensaría yo, para
empezar, en los muchos hábitos cotidianos en los que sin
saberlo nos comportamos cual genuflexos hermanos menores del resto
del mundo, entendiendo a los Estados Unidos de América
y a Europa como el único e indestronable “resto del
mundo”. Pero odio el mamertoide tono que empieza a impregnar
mis palabras.
Si
de neocolonialismo habláramos pensaría yo, para
empezar, en los muchos hábitos cotidianos en los que sin
saberlo nos comportamos cual genuflexos hermanos menores del resto
del mundo, entendiendo a los Estados Unidos de América
y a Europa como el único e indestronable “resto del
mundo”. Pero odio el mamertoide tono que empieza a impregnar
mis palabras. Ya
lo había vivido alguna vez en propia alma cuando, alojado
en el Hotel Decamerón de San Andrés con motivo de
una bastante aburrida excursión de undécimo grado,
viví la discriminación procedente de los camareros,
botones, recepcionistas y meseros del hotel. Todos estos se mostraban
más interesados en atender a las hordas de alemanes, ingleses
y franceses -tal como su aspecto y modales los delataban- empleados
de bajo nivel venidos a menos en sus países de origen y premiados
por sus patrones con viaje a la “selva suramericana”,
quienes depositaban generosas sumas de dólares en las cuencas
de sus manos.
Ya
lo había vivido alguna vez en propia alma cuando, alojado
en el Hotel Decamerón de San Andrés con motivo de
una bastante aburrida excursión de undécimo grado,
viví la discriminación procedente de los camareros,
botones, recepcionistas y meseros del hotel. Todos estos se mostraban
más interesados en atender a las hordas de alemanes, ingleses
y franceses -tal como su aspecto y modales los delataban- empleados
de bajo nivel venidos a menos en sus países de origen y premiados
por sus patrones con viaje a la “selva suramericana”,
quienes depositaban generosas sumas de dólares en las cuencas
de sus manos.