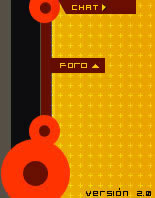


| Un mundo visceral Nicolás Samper |
||
El partido que se iba a jugar en ese día atípico era Santa Fe y Tulúa, por lo que hablar de fútbol era algo casi utópico. Se notaba que jugaban dos equipos eliminados. El termómetro de esto, para aquellos que no les interese el juego, es ver las calles 57 y 53 y las carreras 24 y 30 sin banderas, trompetas ni gente colgada de las puertas de los buses. El encuentro era un bodrio de aquellos que solamente soportamos los que somos adictos a exponer nuestras propias miserias en una tribuna. Pero el asunto era diferente; la misión era comer de lo que hubiera, por eso hubo ayuno voluntario de mi parte para poder ir a deleitarme. A pesar de lo extraño del marco, me metí al palacio del Colesterol, una de las grandes leyendas gastronómicas de la ciudad para hacer un ejercicio: mirar qué tal era la comida de este lugar y buscar la lógica comparación con la que venden dentro del estadio. Uno de los interrogantes que tenía sobre los alimentos de afuera en un principio era buscar la confirmación o desmentida de aquella teoría que dice que el chicharrón cocho que se vende allí es freído en una mezcla de orines y aceite para que aumente su volumen. Primer Tiempo Con esa premisa me bajé a la entrada del lugar y me dispuse a consultar el menú. Lo aterrador es que había muy poca gente, menos de la que yo imaginaba encontrar allí. Apareció en escena un hombre de cachucha roja, gordo y bonachón y le dijo a Lucy, una de las dueñas de un puesto de fritanga: -Oiga Lucy deme un pliego para el estadio-. ¿Pliego?, ¿de peticiones?, ¿sindical? ¿de cartulina? No entendía a qué se refería el señor. La mujer sacó un gigante chicharrón y lo envolvió en ese papel que usan en las droguerías antiguas para empacar los remedios. El hombre sacó un billete de 5 mil. Se fue contento por su botín y triste porque ya no estaba en el banco técnico de los rojos Hebert Armando Ríos. Su propósito era putearlo hasta que se le acabara la voz por la mala campaña del local. Precisamente gracias a la ausencia del técnico de Santa Fe, se llevó el chicharrón para tener la boca ocupada en otros menesteres. Busqué algo fuerte para empezar. Un cuchuco con espinazo. El plato me costó 2.500 pesos. Al terminarlo quedé repleto y llegué a pensar que no iba a ser capaz de seguir probando las innumerables viandas de colores rojizos y ocres que estaban frente a mis ojos y que parecían recién embetunadas, por su brillo incandescente. Los nombres, algunos conocidos y casi cliché en nuestra cultura (bofe, jeta, gallina calentada con bombillo, marrano) y otros absolutamente desconocidos hasta hoy (pulgarejo, pelanga, morcilla de intestino grueso) me hicieron abrir los ojos hacia otro espectro. Intermedio Ya, después de tres cervezas, me arriesgué a hacerle la pregunta a la dueña del lugar que me taladraba la cabeza y que podría resultar ofensiva para cualquiera que ha estado trabajando desde la madrugada. Ella me respondió con toda la amabilidad y sinceridad del mundo: -No, eso es puro cuento o al menos lo digo por mí ¿sí?. Para que el chicharrón crezca así hay que secar la piel del marrano al sol durante 20 días más o menos. Eso es lo que hace que quede así de grande-. Con la curiosidad satisfecha y el botón del pantalón desapuntado, me quedé tomando unas fotos y traté de encontrar entre tantas papas criollas una pastilla de Alka-Seltzer. Ya eran las 3: 30, hora del comienzo del juego y me despedí pensando que ese toldo que queda frente a los parqueaderos del sector norte está en peligro de ser retirado de ahí por cuenta del nuevo código de policía. Pero eso es harina de otro costal. Dentro del estadio y a pesar de que fueron apenas 688 personas a ver la triple dosis de Ativán que dieron a manos llenas rojos y tulueños, comprar en las casetas y mostradores sigue siendo complicado. Cuando el juez pitó el término de la primera etapa, solo algunos nos quedamos como orates chiflando a los jugadores. El resto salió rápido para alcanzar a orinar e ir directo a comprar comida.
|
Fueron cinco minutos que me llevó caminar desde el vomitorio de occidental numerada hasta la planta baja del primer piso de la tribuna. Cuando llegué a los expendios de comida, a ver si la famosa lechona del estadio ya estaba lista con su cabecita tostada, su sonrisa de viejo, con dientes chiquitos y orejas crocantes, me llevé una de las sorpresas más decepcionantes de la vida: en efecto sí había lechona, pero estaba sin cabeza. ¿Cómo una lechona común y corriente, de esas que tienen en los ojos un tegumento extrañísimo, y que alguna vez verraquearon cuando su dueño les amarró las patas y se las llevaba camino al matadero, no podía tener cabeza? O mejor, ¿cómo uno se puede imaginar a una lechona sin cabeza? Es como pretender no sorprenderse si uno descubre que la tía que hace ponqués y que ha gastado su vida en hacer feliz a sus sobrinos usa peluca y prótesis en los dos brazos. Le pregunté a la vendedora sobre el vital fragmento, sobre la parte pensante del plato típico tolimense. Ella me miró con cara de lechona y me ignoró. Creyó que le estaba haciendo un chiste o algo así. Repetí la pregunta, mientras hacía maniobras de acróbata para no dejarme aplastar por la multitud hambrienta que había ido copiosamente a tragar: -Señorita, ¿dónde está la cabeza de la lechona?- Ella me respondió -¿Quiere un platico? le vale 7 mil-. Nada peor que oír la respuesta de lo que no ha sido preguntado. -Pero señorita, ¡necesito saber dónde corno está la cabeza de la lechona!-. Me respondió, ahora con el tegumento en los ojos, propio de las lechonas: -Si no va a comprar no me moleste más. El plato vale 7 mil pesos-. La gente vio que la vendedora se descompuso bastante, lo que significaba mayor displicencia en la atención y menor celeridad en las ventas así que no faltó algún “colaborador de ocasión” de esos que abundan en todas partes. -¡ay hombre!, ¡deje a la niña tranquila que a usted qué le importa la cabeza de la lechona!-. La gleba quería reemplazar su dolor por la mala actuación de Santa Fe y encontraron en mí al mejor destinatario de su rabia. Al unísono empezaron a apoyar a la lechona (digo, a la señorita) así que decidí calmarme y comprar un plato del incompleto manjar. La lechona (o la pretenciosa imitación de lechona) estaba posada en una lata echando humo. Los fragmentos de cuero de cerdo que son codiciados por todos los que saben comer lechona, estaban prolijamente ordenados uno sobre otro. Casi perfectamente cortados en cuadrículas independientes. La lechona, además de no tener cabeza, también había perdido su saco. Yo no entendía nada pues miles de veces he sido testigo del cariñoso guiño del porcino que, con un envidiable bronceado, le pica a uno el ojo para consumir su relleno. El orden en la lechona es muy común, según la gran mayoría, y eso no estaba dentro de mis pensamientos normales. Preferí no comentar nada más por miedo a quedar como un cuero. Luego me fui a descubrir los perros calientes y alisté la billetera para desembolsar 3.500 pesos destinados para este rubro. Antes de comerlo me puse a ver el interior del Hot Dog: Salchicha en agua bastante flaca, de esos embutidos que para vender más baratos les ponen una etiqueta que dice “Institucional”, una lonja de queso a medio derretir y tres cucharadas soperas de la tan popular “Papaperro”. Las salsas, al gusto del consumidor estaban bastante aguadas. Busqué algo de dulce, que es de las tantas panaceas que han inventado para aliviar la llenura. No encontré lo que buscaba: paletas de bocadillo con queso. Sí, si existen las paletas de bocadillo con queso. Las vendían hace unos años en el estadio, eran blancas, con un pedazo de veleño por dentro, recubiertas por una crema deliciosa pero que no dejaba el mejor de los alientos. Se reconocían a metros de distancia por tener en la parte de abajo una uva pasa enterrada. Lástima que la tecnificación de procesos hizo que ahora los helados de fábrica manejen el monopolio. Tras la desilusión, tomé tinto. Vale 800 pesos y es delicioso. Mientras que el Tuluá se “comía” goles, pasó un señor, como de unos 70 años arrastrando consigo una caja llena de palitos de queso, uno de los platos típicos del Nemesio. Pensé llevar uno para comerlo en la casa (ya no me cabía nada más), además ya era demasiada gula para un solo día. De pronto cuando el señor se estaba acercando hacia mí, sin haberlo llamado, paró su pregón abruptamente: -Deditos de queso, deditos de queso, deditos de....snnnnnifffffffffff-. El hombre sacó un pañuelo y se pegó la sonada más saludable de la vida muy cerca de los deditos de queso. Yo sé que uno no debe ser asquiento, de hecho no lo soy, y soy consciente de que, sin duda, el señor descansó, pero yo preferí echar reversa a la decisión. La neumonía atípica ¿sabe?. Terminó el juego con victoria del Santa Fe sobre Tuluá pero la comida seguía apareciendo por todos lados: sánduches a 2 (léase a doscientos) pinchos a quini (léase quinientos) arepas a ochocientos... Ante
el miedo de morir de una sobredosis (de comida, claro) tomé
un bus hacia mi casa y creí haber perdido todo contacto con
algún comestible. Sin darme cuenta se abrió la puerta
de atrás del vehículo y un señor rompió
el silencio: –les pido disculpas si venían meditando
o escuchando la música. Vengo ofreciendo un paquetico de
ricas deliciosas habas a un costo o valor de trescientos pesos.
Para mayor economía, los dos paqueticos le valen quinientos...-
|
|
‹‹
Inicio ›› ‹‹ Artículos››
‹‹ Audio ›› ‹‹
El programa ››
‹‹ Escríbanos ›› ‹‹Pregúntenos ›› ‹‹ Realizadores ›› ‹‹ Secciones ›› |
||
 Hay
serias y diametrales diferencias entre lo que se puede consumir
dentro y fuera del estadio. El partido entre el Palacio del Colesterol
y los puestos de alimentos dentro del estadio lo ganaron los primeros
con gran amplitud.
Hay
serias y diametrales diferencias entre lo que se puede consumir
dentro y fuera del estadio. El partido entre el Palacio del Colesterol
y los puestos de alimentos dentro del estadio lo ganaron los primeros
con gran amplitud.